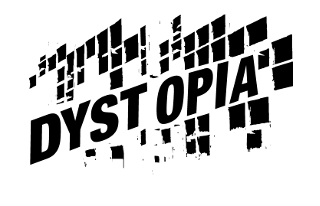Colectivo Acento Ortopédico_Cuento-N°5: Verano del ´98
Era verano del 98′ y con mi amigo Pablo habíamos decidido ir a mochilear al sur. En el viaje conocimos lugares entrañables y mucha gente buena como Pedro, un pescador de Puerto Saavedra que nos regaló una caña de pescar chiquitita para que, según él, no nos cagáramos de hambre; Cecilia, una señora de la Unión que nos dio uno de sus relojes artesanales que confeccionaba en madera de raulí por ayudarle a encontrar a su perro, además de dejarnos acampar gratis dos noches en su patio; y Fernando, un artesano de La Junta, que por darse cuenta que había ido al mismo colegio que Pablo en Santiago, nos regaló un encendedor de indio pícaro que tiraba fuego por abajo: «este no se vende, es el único que he hecho, lo tallé para mí porque me identifica, pero ustedes me cayeron bien», nos dijo. Nosotros reímos y aceptamos el regalo sin más.
Después de mucho recorrer llegó el momento del regreso. A la altura de Valdivia decidimos revisar nuestras finanzas. Cada uno sacó $5.000 y lo guardó en su bolso como último recurso, del resto hicimos un pozo común para comprar víveres y terminar el viaje de manera decente. Compramos 17 cervezas, 2 latas de atún y 3 tomates; créanme que hicimos maravillas con nuestro presupuesto porque hasta nos quedó un poco de sencillo. De todas maneras fue en ese momento comprendimos que nuestras prioridades como seres humanos estaban para el orto.
A dedo llegamos hasta pasado Victoria. Ahí nos dejaron dos hombres en una camioneta en la que iban para un campo cerca de Traiguén.
Caminamos un poco por la carretera buscando a alguien que nos diera el siguiente aventón. Esperábamos un rato a ver si nos llevaban, seguimos avanzando otro trecho más y así, de tramo en tramo ya habíamos caminado 12 kilómetros. Para eso de las 10 de la noche los autos que pasaban eran pocos y nadie nos paraba. Pablo decía que era culpa mía por tener el pelo largo, una polera con manchas y por no haberme bañado en días. Yo, por mi parte, le decía que era culpa de él. Que su barba de chivo, su polera de Báltica y sus pantalones de arcoiris espantaban a la gente. «¡Lávate la raja, hippie de mierda!», me decía él. «y voh hueón, cámbiate esos pantalones de carpa de circo», le respondía yo.
– ¡Dejai’ los autos pasaos a pata, por eso no nos llevan más!-
– ¡Hueón indecente tení una polera de Báltica, con esa hueá trapea su cantina el viejo Manolo!-
– Mírate la tuya po hueón, van dos semanas que comimos completos y aun tenís las manchas de ketchup en la guata, dos semanas! ¡Dos semanas! –
– Cállate hueón, tu pinta asusta hasta al Cisarro-
– Ese hueón aun no nace, estamos en los 90′ ahueonao!-
Justo cuando la discusión estaba a punto de pasar de lo verbal a lo físico, un camión ¾, blanco se detiene metros más adelante y nos hace una seña para que subamos. Corrimos, subimos y saludamos al tipo, que tan solo con un gesto nos indicó que echáramos las mochilas en la parte de atrás. Levanté la lona que cubría la carga del camión, entre lo que había una pala, un rastrillo y una mezcladora grande de cemento; acomodé nuestras mochilas en el medio de todo. Pablo ya estaba sentado al lado del chofer, yo me subo, cierro la puerta y continuó nuestro viaje.
En el afán de agradecerle el gesto al camionero tratamos de contarle chistes, incluirlo en nuestras conversaciones y de amenizarle un poco el viaje. Sin embargo, el chofer poco y nada nos respondía y, cuando lo hacía, solo ocupaba gestos.
Nos pusimos un tanto nerviosos al ver que nuestros intentos por caerle bien, que para esa altura del viaje se habían transformado en nuestra rutina, no daban frutos. En un momento yo miro a Pablo con cara de qué le vamos a hacer y giro la mirada al panel del camión como diciéndole «no importa, al menos tenemos la música de la radio». Yo prometo, que pensé eso y a los dos segundos la música se corta, en su lugar empieza a sonar de forma muy tenue el chirrido típico de cuando uno se queda sin señal. Mi amigo en voz baja soltó un «¡puta madre!», pero no era un «puta madre, que aburrido», sino más bien un «puta madre, esto se está poniendo raro».
En la carretera, el camión iba con unas luces bajas, que, para mi gusto, no alumbraban lo suficiente, sobretodo, considerando que no teníamos ningún auto atrás ni adelante y que desde que nos subimos al camión que no veíamos un auto pasar en contra por la pista de al lado. Pronto comenzó a bajar una neblina espesa, la temperatura cayó bruscamente y me pareció que el chofer, que no sacaba la vista del asfalto, esbozaba una muy pequeña sonrisa de placer y malicia.
Pablo, que es más nervioso, no aguantó más la situación y para romper el hielo sacó el encendedor de indio pícaro que nos habían regalado y le dijo al camionero «amigo, por la buena onda de llevarnos, le queremos dar este encendedor único en Chile y en el mundo, creo yo», pero cuando su mano y la del chofer hicieron contacto Pablo retrocedió inmediatamente.
-¿Qué te pasa hueón?- le pregunté en voz baja.
-Está muy helado-, me respondió él-.
-Obvio que está helado el tipo, como tú o como yo, si el frío no se aguanta- le dije como puteandolo por exagerar.
-No hueón, está mucho más helado-, me contestó y levantó la ceja izquierda como lo hacía cada vez que algo lo preocupaba en exceso.
El camionero lo miró y le indicó la guantera del auto. Pablo, sin chistar, la abrió y guardó el encendedor. Yo que estaba sentado justo al frente vi que no había mucho ahí dentro, solo una linterna amarilla y lo que asumo eran los papeles del vehículo.
Por mi parte, tenía una idea dándome vueltas y no me la podía sacar de la cabeza. Tenía la sensación de que desde que nos habíamos subido, el camión había avanzado sólo en línea recta. No recordaba ninguna curva, pero no lo quería comentar para no poner más nervioso a mi amigo.
Repentinamente la lluvia empezó a caer, y pronto se transformó en granizos. El volumen del chirrido de la radio había aumentado con cada kilómetro que avanzábamos y ya era molesto. Yo le digo al camionero que si puedo bajar el volumen porque ya nos molestaba, pero me ignoró. Giré la perilla de la radio, pero no cambió nada. Giré la otra perilla para ver si sintonizábamos algo y tampoco cambiaron las cosas. Entonces decidí derechamente apagarla. Pero tras apretar el botón la radio seguía funcionando. Yo me empecé a desesperar de verdad y Pablo ya no daba más. La tormenta, la neblina, la radio, el chofer, todo era inquietante.
Giré mi cabeza y justo cuando le iba a comentar a Pablo en voz baja que quizás deberíamos bajarnos, nuestras cabezas se pegaron a la cabecera del asiento. Íbamos rapidísimo. El conductor había pasado de los 100 a los 160km/hora de golpe. En esa recta infinita, la niebla ahora no dejaba ver nada. Los granizos golpeaban el parabrisas como balas. La radio sonaba a máximo volumen. El camionero desafiando las capacidades de su máquina siguió acelerando y comenzó a salir un olor a putrefacción que me llegaba hasta el cerebro.
A nuestras espaldas empezó a emerger una voz. No sabíamos exactamente de dónde venía pero se estaba transformando en un grito desgarrador y constante. Pronto noté que el alarido emanaba no sólo desde la parte trasera del camión, sino que también desde mi costado derecho, y desde el izquierdo, y desde adelante. El lamento nos envolvía y salía de todos lados menos de la boca del camionero que seguía inmutable con los ojos pegados en la carretera. Sin embargo, nosotros sabíamos de alguna forma que esos gritos, que esos chillidos, eran controlados por el camionero. La aguja del velocímetro ya marcaba los 180 km, nosotros nos miramos y con lágrimas en los ojos nos dijimos «hermano, hasta aquí llegamos». Nos abrazamos, cerramos los ojos y nos preparamos para lo peor.
De un segundo para otro, los granizos dejan de golpear, la radio y los gritos se callaron y el olor fétido que había entrado en la cabina ya no estaba. Abrimos los ojos. La niebla también se había ido y el camión estaba detenido. El chofer, como toda la noche, sin decirnos nada nos indica que bajemos. Nosotros saltamos del camión como si arrancáramos de una explosión. Antes de correr atino a meter la mano bajo la lona, saco nuestras dos mochilas y vemos como el camión se va, dejándonos a la deriva en no se qué parte de la carretera.
Caminamos unos 200 metros y encontramos una parada de buses. Había un letrero con los horarios de salida donde solo estaba escrito con plumón: “Chillán 10:15 de la noche”.
-Cagamos, deben ser como las 2:00 AM-, dijo Pablo.
Yo le dije que sí con la cabeza y agregué «O por lo menos la 1:30 AM». Recordé el reloj de raulí que nos habían regalado y le pedí que corroborara la hora.
Pálido, Pablo me dice, – son las 10:07- mientras levantaba su ceja izquierda que le quedaba casi de vicera.
Nos quedamos ahí pensando, sentados, sin decir nada, hasta que pasó el bus que iba a Chillán. Conseguimos que nos llevaran a los dos por $3.720 pesos que era todo el vuelto de nuestros víveres, nos sentamos en los asientos de más atrás y en cuanto partió el cansancio fue mayor y nos entregamos al sueño. Ni siquiera el movimiento de bomberos y la ambulancia que interrumpieron un momento la ruta, nos logró sacar de nuestro dormir.
Llegamos a eso de las 3 am a Chillán e hicimos hora en el terminal hasta el amanecer para comprar boletos a Talca y Santiago. En la tele del terminal el matinal de las 6 de la mañana comenzaba dando la noticia de un accidente fatal. «Mario González Rojas de 47 años murió anoche a las 9:57 tras volcar su camión 3/4 en las cercanías de Victoria. Debido a las condiciones del camino, se sospecha que el conductor optó por quitarse la vida, aunque aun se investigan las causas de este fatídico desenlace. En las proximidades del camión, fueron encontrados una pala, un rastrillo y una mezcladora de cemento, mientras que en el interior sólo se encontraron una linterna, un particular encendedor de indio pícaro y los papeles del vehículo».
Nosotros no sabíamos qué hacer, queríamos negar todo. Pablo no dejaba de gritar «¿!lo viste hueón, lo viste!?». Yo haciéndome el racional, más por miedo que por otra cosa, le decía que estuviese tranquilo, que era una coincidencia. Pero él me sujetaba fuerte del brazo y me decía «¿y el encendedor? ¡Salió en la tele hueón, salió en la tele!».
Yo lo zamarreé y le dije que se calmara, que mejor buscara plata en su bolso para pagarse su pasaje. Acto seguido, abro mi mochila para sacar las 5 lucas que tenía guardadas para volver a Talca y entre mis cosas aparece un papel que no sabía que tenía. Lo abro y veo que tiene algo escrito.
«Su rutina fue muy graciosa, los estaré esperando Alfredo y Pablo. Su amigo Mario».
@Acento Ortopédico
3,563 total views, 1 views today